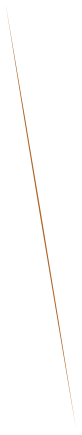




Nota legal: Todos los contenidos de esta pagina web : Artículos, comentarios, poesía, pensamientos etc.
etc. son propiedad de su autor, Miguel Angel Ibarra. La reproducción total o parcial de los mismos en otras
publicaciones de cualquier tipo requerirá la correspondiente mención de su procedencia nombre y pagina
web. Si dicha reproducción fuera en un medio comercial, con fines lucrativos, sera necesaria una
autorización por escrito de su autor.
COPYRIGHT: Miguel Angel Ibarra Moreno
Podríamos asegurar que todos los habitantes de Haro han entrado alguna vez en el templo parroquial de
Santo Tomas Apóstol. Quien no lo hace con regularidad, movido por una fe comprometida, lo habrá hecho con
motivo de algún acontecimiento, familiar o de compromiso, feliz o luctuoso. De todos ellos, pocos habrán reparado
en un cordel que cuelga sobre el retablo del calvario situado a la derecha del altar mayor, en la cabecera de la
nave donde se sitúa la imagen de San Felices de Bilibio. Y de éstos, casi ninguno se habrá preguntado los motivos
por los que esta hay, ni el porqué de esa mancha blancuzca que lo enmarca, dibujando un fantasmal penacho del
propio retablo. Sin embargo yo, cada vez que paso por ese lugar y lo veo, no puedo por menos que evocar el
singular suceso que lo originó; por entrañable, por asombroso y porque, según creo, si no hubiera sido por la
intervención de San Felices me hubiera podido, fácilmente, costar la vida. Un suceso desconocido por casi todo el
mundo y que dejó, hace casi medio siglo, expuesto al público, este clavo, cordel y…… la sombra blanca.
Fue a finales de lo años sesenta del pasado siglo. Cuando aun existía la costumbre de tapar las imágenes
de las iglesias durante los días de semana santa y de sacar de los retablos mayores la exposición del santísimo
para colocarlo en un altar más retirado y discreto del templo, el cual se decoraba exquisitamente para recibir el
Sagrado Misterio.
Como cada año las monjitas parroquiales se asomaros al taller de mi padre con mirada curiosa.
-
Nos ha dicho el señor cura párroco que le recordemos que suba, como en años anteriores a la iglesia, para
tapar las imágenes y preparar el expositor del santísimo. ¿Lo recordaba?.
-
Desde luego que sí, no se preocupen hermanas que mañana a primera hora estaré allí. – contestó mi padre
resuelto.
Hacía años que, debido, especialmente, a la proximidad que su taller tenía al templo parroquial y a su buena
disponibilidad, mi padre, era sistemáticamente solicitado para realizar pequeñas obras de mantenimiento o
preparativos litúrgicos especiales, como lo era en esta ocasión de la Semana Santa.
También, hacia algunos años que aprovechando mi disponibilidad, debido a las vacaciones en el Instituto, solía
requerirme para que le acompañara en esta labor. Mi sencilla misión consistía en pasarle el martillo y los clavos y
sujetar la maltrecha y escurridiza escalera sobre la que se tenia que encaramar para realizar su trabajo. Tampoco
dejaba de ser importante la compañía que en aquel solitario y lúgubre lugar pudiera hacerle.
Cuando llegamos el templo estaba silencioso y bastante oscuro. Las monjas. que nos habían abierto la puerta, se
habían vuelto a retirar a su cercana casa y hasta poco antes de la misa de 12:00 no regresarían de nuevo. Para
entonces ya habríamos acabado nuestra labor. Comenzamos, siguiendo una cierta rutina, a tapar una a una todas
las imágenes que habitaban los altares del lugar. Hacia algunos años que tras las recomendaciones del Concilio
Vaticano II, se habían retirado los retablos de la parroquia dejando tan solo los más antiguos en las cabeceras de
las naves, mientras que el resto de las imágenes, desprovistas de sus ricos templetes y doseles dorados, se
habían colocado sobre pétreas repisas o, como en el caso de San Felices y de la Inmaculada, dentro de unos
vetustos arcos encontrados recientemente, esculpidos en el muro, tras los retablos retirados.
Si antes unos minúsculos clavitos, situados en los dinteles que enmarcaban las imágenes, permitían sujetar, sin
mas, la tela morada destinada al cubrimiento, ahora la faena se hacia mas difícil al ser necesario encaramarse
hasta la parte superior de la figura y echa con cuidado tras la cabeza un lienzo púrpura que sujetábamos luego a
la espalda.
Comenzamos, pues, a cubrir las imágenes una tras otra hasta llegar al altar mayor donde la labor era
notablemente más delicada, dada la gran altura a que había que situar la cortina para tapar el impresionante
templete del sagrario que dominaba el amplio y rico espacio del altar mayor. Para estas labores solíamos solicitar
la ayuda de algunos de los miembros de la Vera Cruz, que en un pabellón anejo a la sacristía se afanaban con los
preparativos últimos de la procesión que saldría a las calles de Haro esa misma tarde. Con la ayuda de una larga
e increíblemente frágil escalera subió mi padre hasta el extremo superior de la cornisa del primer piso del retablo.
Los peldaños de la misma tocaban una sinfonía de crujidos que por habituales no llegaban a causar gran
preocupación aunque sí llamaban a la prevención.
Tras asegurar uno de los extremos del enorme telón negro a una argolla, se iba al lado opuesto del retablo para,
pasando la cuerda por una nueva argolla, ir con fuerza desde abajo elevando el majestuoso lienzo negro, dejando
tras de si el hermoso templete del siglo XVII y la practica totalidad del piso primero del altar mayor.
Los últimos, y más sencillo santos, que quedaban por tapar, eran los situados en los dos, recién encontrados,
arcos esculpidos en el muro: la Inmaculada Concepción y nuestro santo patrón San Felices de Bilibio, Pero antes y
dada la premura de tiempo, consideró mi padre que había que afrontar el más delicado de los trabajos de aquella
mañana, como era el de transformar el pequeño retablo que encabezaba la nave derecha, y sito junto a las
imágenes mencionadas, en un suntuoso escaparate listo para albergar, durante los días clave de la Semana
Santa, el sagrario que contendría el Santísimo
Este retablo, que junto a su gemelo situado simétricamente, al otro lado de la nave central, era el más antiguo de la
parroquia, constaba de dos pisos y un penacho. Sobre el primer piso, donde hoy se sitúa el grupo del calvario,
hacia algunos años se había colocado una imagen de Santo Domingo de la Calzada, y en el piso superior, sobre
otra una hornacina, se situaba San Lorenzo, claramente distinguible por la parrilla que sujetaba en su mano
derecha. Sobre este segundo piso un soberbio penacho a modo de remate, aun más grande y rico que el de su
altar gemelo, se alzaba majestuoso representando la gloria con sus nubes blanquecinas, rodeadas por cabezas de
rubicundos angelitos y resaltadas por unos hermosos rayos dorados que se expandían simétricos hacia el exterior
de la nube.
Nuestra primera labor era la de bajar a San Lorenzo de su alto pedestal desasiéndole previamente de su
inseparable parrilla: Un entrelazado de varillas de hierro que se descuadraba y descomponía en cuanto lo
sacábamos de su mano. Mediante la precaria escalera subía mi padre a echarse al hombro el pesado santo y bajar
de espaldas muy lentamente para luego llevarlo a la sacristía. En esta operación mi labor de sujetar la escalera era
muy importante ya que la posición en que había que colocarla, su difícil sujeción, inestabilidad y el gran peso del
santo obligaban a realizar la operación muy lentamente y con cuidado. Más fácil era la posterior bajada del Santo
Abuelito, de idénticas proporciones que el anterior, pero que se recogía dejándolo apoyar sin más sobre el ara del
altar.
El primer elemento de la transformación de aquel retablo en “Monumento Eucarístico” consistía en subir de nuevo,
por la escalera, hasta la hornacina de San Lorenzo y colocar un tablero de fondo, previamente ajustado al lugar,
enfundado en una rica tela de damasco rojo. Frente a ella se situaba un gran copón dorado del que surgía una
enorme hostia de atrezo, que era en realidad una cartulina blanca redondeada, sin más, que se sujeta al fondo del
copón con un palo pegado al cartón y clavado a una gran patata que en el fondo de la copa hacia de contrapeso. A
pesar de lo prosaico del decorado, desde abajo y una vez montado el escenario, a la vista, quedaba muy aparente
y lucido.
La parte más solemne consistía en colocar el sagrario en el primer piso del retablo. A tal fin debíamos subir a un
siniestro almacén, situado en el coro, donde se hacinaban polvorientas imágenes retiradas, utensilios ya en desuso
y algunos trozos de los retablos recientemente retirados. A un lado del camarín una rara figura parecía respirar
bajo la tela de sabana que la cubría. De no conocer de qué se trataba por años anteriores, seria difícil acertar que
extraña imagen se escondía bajo aquel polvoriento lienzo. Al descubrirla se presentaba a nuestros ojos una
extraordinaria figura: Una enorme ave, un pelicano de un plumaje blanco purísimo con irisaciones nacaradas y las
alas extendidas en actitud de acogimiento. El pico, rojo, enorme, estaba clavado en su pecho de cuya herida
surgía un gran chorro de sangre que empapaba su blanquecino plumaje. Contra la herida, un manojo de pequeños
polluelos de idéntica figura que su progenitor se afanaban en chupar de la brecha abierta. Era la alegoría
eucarística del pelicano que da a beber su propia sangre para alimentar a sus hijos hambrientos, salvándolos así
de la muerte. No por conocida dejaba de impresionarme aquella dramática figura a la que bajábamos entre mi
padre y yo, sujetándola por las alas uno a cada lado. El peso de aquella figura y la afilada arista de las plumas por
donde la tenía que sujetar me hacían sufrir un pequeño vía crucis particular en el largo recorrido desde su estancia
hasta su ubicación final. Tras poner un nuevo panel de damasco rojo como fondo de la hornacina de abajo,
colocábamos el pelicano, que se ajustaba perfectamente a su lugar de destino. Antes de continuar nos
asegurábamos de que todo estaba en orden abriendo la puerta del sagrario, que no era otra cosa que las figuras
de las pequeñas y hambrienta crías de pelicano contra el pecho de su progenitor. Al abrir podía verse un
receptáculo precioso, de fino dorado, donde se depositaria aquella misma tarde, tras la misa de la última cena, el
precioso contenido del cuerpo de cristo, misterio de la fe.
La última parte de aquella transformación era sin duda la más complicada, consistía en colocar un nuevo
damasco rojo, idéntico al de las hornacinas, como fondo del retablo, de modo que éste resaltara de la fría piedra
con belleza singular. Este fondo era una enorme cortina, partida por la mitad, que había que introducir con sumo
cuidado tras el vetusto retablo gracias una pequeña separación que existía entre la madera trasera del altar y la
piedra de la pared. Había pues que tener un gran cuidado para introducir este rico damasco entre los elementos
decorativos de modo que nada pudiera estropear o modificar dichos elementos. El lienzo bajaba pues, entero,
desde lo más alto del retablo, sobrepasando levemente la altura del remate del piso superior, y se descolgaba
luego en dos largos trozos a ambos lados del altar quedando así éste, resaltado por un fondo verdaderamente
elegante y digno de tan santo escenario.
Para sujetar aquella pesada cortina, se habían habilitado, ya en años anteriores, unos pequeños salientes con
argollas a ambos lados del retablo, consistiendo nuestra labor, como en el caso del altar mayor, en subir, primero
sobre el lado derecho del retablo, ese extremo del cortinaje, asegurarlo en la argolla correspondiente y luego hacer
lo propio en el otro lado. A tal fin se había fruncido la parte superior del cortinaje y se habla introducido en ella un
largo y pesado tabloncillo que sujetaba a modo de armazón la cortina. La formula ya empleada con éxito en años
pasados consistía en elevar el cortinaje, con la tabla ya embutida, sobre el lado derecho del retablo, y con mucho
cuidado y prácticamente a pulso ir pasándola sobre la parte superior del retablo, dejando descansar su peso sobre
un gran clavo que mediante una vetusta cuerda sujetaba el penacho final del retablo a la pared. Se dejaba, pues,
el listón descansando en el clavo con sumo cuidado y luego trasladábamos la escalera al otro lado del altar para
sujetar allí el extremo opuesto del listón en la argolla correspondiente, dejando el clavo y el cordel libre de toda
presión.
Así pues con mucho cuidado fuimos deslizando el tablón envuelto por el damasco por encima del cordel evitando
el roce sobre el mismo y procurando hacer, los mínimos descansos posibles sobre el clavo que sobresalía, en vez
de sobre la propia cuerda, y es que el enorme penacho que coronaba el altar parecía estar suelto o al menos
sujeto precariamente por una especie de bisagras de modo que oscilaba adelante y atrás con la única sujeción de
aquella antigua cuerda. No obstante en algún momento del proceso era inevitable que la cortina descansara un
momento sobre el cordel, veíamos entonces, con temor, como el gran penacho de madera labrada se echaba
bruscamente hacia atrás volviendo con idéntica violencia a su posición inicial tan pronto como liberábamos la
presión sobre la cuerda.
Pues bien, sucedió que, en aquella ocasión, al llegar a la última fase de la colocación, la tabla con la cortina
resbalo del clavo que la sustentaba y cayo a peso sobre él cordel proyectando bruscamente hacia atrás el trozo
móvil de retablo. Al elevar de nuevo la tabla, la cuerda se estiró de nuevo violentamente y esta vez una nube de
polvo aserrín e hilas de esparto salieron disparadas como una plaga de mosquitos de la cuerda, mientras el
penacho impulsado por la inercia volvía de nuevo hacia adelante liberando la presión de la cuerda. Con terror
vimos entonces como aquella masa rebotaba de nuevo hacia atras impulsada por la tensión de la bisagra.
Temiendo que esta vez cediera la cuerda y acabara precipitándose al suelo aquella mole de madera, solté la
escalera que sujetaba, para mirar desde el frente la evolución de aquellos incontrolados movimientos. Tras un
nuevo vaivén la cuerda se rompió con un sordo chasquido y una nueva nube de polvo y esparto estallo
definitivamente en el aire precipitando hacia el suelo aquel trozo de retablo.
Yo, desde mi posición, frente a el, vi fascinado, incapaz de moverme, caer lentamente aquel pedazo de
gloria, con sus nubes y angelitos y rayos de celeste resplandor. Y fue entonces cuando una voz extraña que decía:
- “¡Aparta que se te cae encima!”, rompió bruscamente mi breve ensueño, justo a tiempo para apartar mi cuerpo,
con un rápido movimiento, de la trayectoria de aquella masa de madera. Sentí la mole rozar el aire que besaba mi
rostro e inmediatamente oí un tremendo ruido, como una explosión seca y muelle, y vi elevarse una nube de polvo
y aserrín que se adueñaba del aire. Un polvo denso se metía por mi boca y mi nariz, ocultándolo completamente
todo a mi visión. Tardo tiempo en ir desapareciendo aquella densa neblina, hasta el punto de llegar a creer que tal
vez me encontraba ya en esa gloria que apenas unos segundos antes había visto caérseme encima. Y así pareció
confirmármelo el hecho de que lo primero que mis ojos vieron cuando la niebla se iba dispersando, fue la familiar
imagen de nuestro querido patrón San Felices que mirando hacia arriba, hacia el lugar donde ya solo quedaba el
clavo, el cordel y la blanca sombra de la pared, decía, o eso me pereció a mí:
“Hijo, ¡de buena nos hemos librado!”.
Cuando ya todo se hubo despejado vi a mi padre que se acercaba corriendo, palpándome y zarandeándome para
asegurarse de que seguía de una sola pieza. En el suelo, en las bancas, sobre nuestros cuerpos y en el de San
Felices el aserrín del retablo se repartía unifórmemente quedando en el lugar del impacto un montón de polvo
informe que en nada podían recordar el noble y artístico elemento que, hasta hacia unos segundos, lo había
contenido. Sin saber que hacer esperamos a las monjitas parroquiales que pronto llegarían y que al ver el
estropicio quedaron perplejas y desorientadas. Al final llego, el entonces párroco, D. José Luis Olarte, al que las
monjas preguntaron preocupadas y confusas: ¿Qué vamos a Hacer?. Y con la tranquilidad y visión practica que
caracterizaba a aquel gran sacerdote, se llevo la mano a la barbilla, hizo que pensaba durante unos segundos y al
fin espetó con sorna: “Pues…cojan una escoba y un recogedor y echen todo esto en una caja”. Así lo hicieron
efectivamente, y puedo dar fe que el trozo más grande que se recogió en aquel proceso fue el clavo que sujetaba
el cordel al penacho vaporizado.
Y esta es la historia, minuciosa y real, aunque casi increíble, de ese cordel, clavo y sombra que aún
podemos apreciar en el muro, sobre el retablo del calvario.
Después de muchos años incompleto, tras su posterior restauración, se colocó un pequeño penacho ajeno para
intentar completar, aunque muy pobremente, la composición del retablo primitivo; a pesar de ello el visitante
curioso podrá observar aun el clavo, la cuerda y la blanquecina mancha, que perpetua a la vista del curioso la
envergadura del penacho primitivo.
Fin de “El clavo, el cordel y la sombra blanca” por Miguel Angel Ibarra
Nota del autor: Este relato, nuevamente, se corresponde con una anecdota real protagonizada por mi padre Angel
y yo mismo. Está escasamente novelada sobre los hechos que sucedieron realmente.


Miguel Angel Ibarra
Relato corto 3.2.3
EL CLAVO, EL CORDEL Y LA
SOMBRA BLANCA.
Por Miguel Angel Ibarra Moreno




















